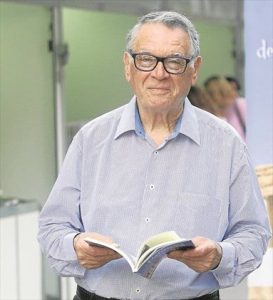Existe un relevante parentesco entre los dos filósofos más importantes del XX, Heidegger y Wittgenstein, y Caballero Bonald, al hacer coincidir en el hecho lingüístico la esencia respectivamente del discurso filosófico y de la escritura artística o poética. Si Wittgenstein afirmaba que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, Heidegger pretende acceder al descubrimiento del ser como revelado en la palabra, siendo está la casa del ser, que, como dice Caballero Bonald, su actividad depende de “su capacidad penetradora en el solar de lo desconocido”.
Las claves de la poesía para Caballero Bonald están in situ, en el interior del texto, y, en ocasiones, en su ingrediente alucinatorio. Pero el poema se alimenta de la vivencia, del aprendizaje de la existencia al mismo tiempo que es la resolución de un enigma y, en ese deambular por el mundo, la esencia primera vuelve con frecuencia al lenguaje poético de Góngora y San Juan de la Cruz, tanto como al pensamiento crítico del que se alimenta con fortaleza. Pero cuando se vuelve la mirada hacia atrás (la estatua de sal es un peligro inminente) hay que iniciar un “contracamino”, un “desaprendizaje”, no tanto como olvido de lo aprendido sino reconsideración de esas leyes fundamentales que obviaron nuestra existencia. ¿Qué hay de verdad en ello? ¡Cuánto en esa memoria que como una araña va germinando su malla de seda en el que la única víctima de lo aprendido, nuestro propio centro, somos nosotros!
Como en Heidegger, el ser de Caballero Bonald es el estar-ahí (Dasein), en el que como transitorios en un tiempo, aspiramos a definirnos porque en nuestro proceso de construcción de esa identidad, como búsqueda, como desaprendizaje, está la esencia de lo vivido. Caballero Bonald sabe que las alas de ese tiempo son frágiles y en muchas ocasiones nos alimentamos de ensueños. Y después de construir esa identidad con lo aprendido, “resetearlo” todo y reconstruirlo desde otros presupuestos, desde otra verdad en una constante aventura prometeica. Es una contingencia en la que la palabra es el fundamento de su mundo pues en ella deposita Caballero Bonald el centro de su creación literaria. Hay una búsqueda de sí, de ese Dasein, en el abismo, siendo consciente del concepto de inefabilidad. En ese recorrido la naturaleza, el paisaje… como en el Renacimiento, es un alimento excelso que lleva a la plenitud, pero también la necesidad de “ser siendo” o advertir sobre los gravámenes del tiempo, un discurso en el que convivió siempre Antonio Machado con Bergson. Para este, el único tiempo real es el humano, en ese tiempo vamos creando la bola de nieve de nuestro existir con las acrecidas, pero todo lo porvenir está ya en lo ya sido, aunque en ese tiempo ininterrumpido en cada momento surge al unísono lo irrepetible y único en una especie de síntesis entre Heráclito y Parménides. Caballero Bonald se propone en Desaprendizajes desmenuzar la realidad entera de la vida, en sus acontecimientos, en sus axiomas, en sus determinaciones… porque quiere entender a ese ser humano Caballero Bonald a partir de ese hombre y de su conciencia. Una aventura prometeica esa aventura en la comprensión del impulso vital que esconde la crecida y decrecida del ser. Y en este recorrido “todo es versátil y azaroso”, asumiendo que la propensión a la evidencia y a la realidad solo puede ser un camino que impide la lucidez que nace de la duda. Es consecuente con que la jornada está llena de trampas y al mismo tiempo “difícil es y acongojante desaprender lo aprendido”, hasta casi llegar a ese “centro de la piedra”, en ese poema donde tan presente está Valente y la soleá “Fui piedra y perdí mi centro”; y, en ocasiones también, la imagen general del vencimiento.
Pero hay unos principios que sostienen claramente ese Dasein: la madre, el mar, la iluminadora modificación de las palabras, la certeza del ser, la búsqueda de la luz… y también “los innúmeros venenos que me han de resarcir de todo lo perdido”, como antídotos. Tampoco puede faltar su compromiso moral y ético ante esos látigos del tiempo que fustiga, ante las patologías de la vida cotidiana, y que en el poema de tanta raigambre machadiana, “El mañana efímero”, se hará evidente: “Esa España inferior que ora y bosteza empecinada una vez más en no ser sino un remedo de su propia añagaza, un fraudulento expurgo de lo que nadie podrá nunca cotejar.” Existe una denuncia de esa barbarie, de lo zafio, de lo banal y de lo obsceno. Pero también en el poema “Los mendigos transportan sus pertrechos”, donde deducimos una suerte de nuevo humanismo que se guarnece de los atributos que más importan: “Escogen un trayecto en espiral cuyo trazado conduce consecuentemente al punto cero de la privación. No siempre usan los harapos a manera de lágrimas y guardan entre sus pertenencias un renuente acervo de migajas perecederas”.
Sin embargo, la belleza en su orbe germinal de nuevas esencias acaba apoderándose de la esencia de la palabra, mientras el poeta guía virgilianamente al náufrago que, como un Ulises cualquiera, camina hacia los abismos del ser. Puede hallar una simbología de espejismos en esa quimérica reminiscencia de los argonautas, y no puede evitar preguntarse de qué ha servido tanta victoria y también tanta derrota, en una tendencia moral que trate de acallar su conciencia; o reflexiona sobre el ejercicio de la escritura en el poema “Retórica y poética”, donde la palabra es el centro y su aprendizaje para desvelar el mundo, con su tedio, sus conciliábulos, su desgaste…, siempre las palabras como bienhechoras y reveladoras de ese ser que va creciendo por acumulación en el camino prorrogado en el que el hombre no debe petrificarse en ninguna verdad, como diría Jaspers, y estar siempre dispuesto a aprender. Caballero Bonald lo está, en Desaprendizajes revela esta verdad esencial. Es la filosofía última de la que alimenta el libro y recuerda un tanto estas palabras del filósofo en Heilderberg: “Cumple quebrar toda forma que se torna definitiva, dominar todos los imaginables puntos de vista en su relatividad y cumple hacer presencia conscientemente a toda forma del envolvente, realizar todas la maneras de comunicabilidad”. Porque en el fondo, el mundo es una paradoja y nuestro conocer un rompecabezas, un aprendizaje que debe ser desaprendido: “¿Qué hacer –se pregunta el poeta- frente a esa contrariedad demoledora…?” Cuando apenas somos el contrapeso de un galimatías que está por ser descubierto, siendo conscientes de que nuestro tiempo, el tiempo de ese ser que está ahí, se alimenta únicamente del discurso de lo desconocido, lo único que todavía alimenta nuestro tiempo en esa “puta noche”.
En esa indagación de identidades, en ese reencuentro del ser en sí, su interiorización ayuda a descubrir los resortes de sus pesquisas en los suburbios de la noche, en el reencuentro con la propia memoria, cayendo a veces en la dimensión del vacío o en los tentáculos del silencio, en su magnanimidad decrépita. El tiempo, siempre inmarcesible, se adueña de la escena con sus despojos y su noche, pero debemos ser consecuentes: el tiempo real es el tiempo humano, y así se muestra el alegórico Max Estrella de “Raya de la vida”, con sus fracasos, sus pérdidas y la “sucesión de hermosuras menoscabadas por la desdicha”. No es lo mismo la vida que lo vivido, porque las alas que nos conducen en ese recorrido temporal son siempre frágiles y al borde de la desmemoria, contingentes y reducidas, mientras la duda mantiene el extravío vital y el ser que está ahí se conduce perplejo entre los dos polos que proponía Heráclito: la armonía de lo invisible frente a la armonía de lo visible, a la que llegaremos si somos capaces, como Caballero Bonald, de desaprender lo aprendido.
Un libro sabio, profundo, heterodoxo… donde la búsqueda de la expresividad del pensamiento vital es constante y los recursos de la lengua se adaptan a la horma del pensamiento en una conducción lúcida que nos advierte de uno de los grandes poetas de la literatura española contemporánea.